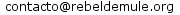Manuel Delgado, en "Liturgias militantes" (sección 2 del capítulo 5), en Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, ed. Anagrama, en Barcelona, 2007, páginas 163-174, escribió:[...] Hemos visto hasta aquí cómo las movilizaciones en la calle no son, de hecho, sino motilidades corales que implican un uso intensivo de la trama urbana por parte de sus usuarios habituales, que establecen una coalición transitoria entre ellos para hacer de una determinada parcela de la red de calles y plazas un espacio tematizado con fines expresivos. En estos casos, el peatón pasa de moverse a movilizarse. Las movilizaciones en la calle implican concentrarse en un centro predeterminado para permanecer en él o para desplazarse en comitiva de un punto a otro de una ciudad. Decíamos que ese ámbito especial al que damos en llamar fiesta es el ejemplo más emblemático de este tipo de reclamaciones ambulatorias del entramado viario de una ciudad. Añadamos que las manifestaciones ciudadanas no son sino variantes de esa misma lógica apropiativa del espacio urbano que consiste en que un grupo humano que antes no existía y que desaparecerá después, transforme un determinado escenario urbano en vehículo para pronunciamientos que son este caso de temática civil. Los congregados que se manifiestan desfilan por las calles en nombre de una causa, de un sentimiento o de una idea con la que comulgan con la máxima vehemencia, convencidos de que hacen lo que tienen que hacer y que lo hacen, como corresponde, con la máxima urgencia, puesto que constituye, respecto de una determinada circunstancia que se ha producido, una respuesta que "no puede esperar".
Desde el punto de vista de la teoría política, la manifestación de calle concreta el derecho democrático a expresar libremente la opinión, derecho personal ejercido colectivamente. A través de él, las personas pueden apoyar a veces, pero mucho más frecuentemente oponerse a los poderes administrativos o a cualquier otra instancia por medio de una asociación transitoria que se hace presente en un sitio de paso público, apropiándose de él u ocupándolo sólo en tanto que lo usa y sólo mientras lo está usando. Este espacio público deviene, así, en efecto,
público, en el sentido ilustrado del término, es decir en espacio de y para la publicidad en que personas que se presumen racionales, libres e iguales se visibilizan para proclamar -individualmente o asociados con otros, a veces sólo para la ocasión- su verdad con relación a temas que les conciernen. La manifestación de calle implica una de las expresiones más entusiastas y activas de participación política y de involucramiento personal en los asuntos colectivos, así como una modalidad especialmente vehemente y eficaz de control social sobre los poderes públicos.
En ese orden de cosas, y como mínimo en teoría, en los sistemas políticos que se presumen democráticos las instancias de gobierno saben ceder su monopolio administrativo sobre el espacio público -interpretado en este caso no como espacio accesible a todos, sino como espacio de titularidad pública- a sectores sociales en conflicto, de manera que éstos pueden hacer usufructo pacífico con finalidades de índole expresivas, para dirimir en público todo tipo de desavenencias con los distintos poderes políticos, sociales o económicos. En condiciones no democráticas, sin embargo, el Estado impide todo manejo no consentido del espacio público, en la medida en que se atribuye la exclusividad de su control práctico y simbólico e interpreta como una usurpación toda utilización no controlada de éste. Es en estos casos cuando el poder político puede abandonar cualquier escrúpulo a la hora de demostrar sus seculares tendencias antiurbanas, consecuencia de una desconfianza frontal frente al espacio urbano, territorio crónicamente incontrolable de una forma plena.
A esta aprensión a lo imprevisible que está a punto de suceder en todo momento en los exteriores urbanos, se añade la prevención que siempre han despertado los grupos humanos que sólo existen en movimiento, como es el caso de los cuajos que forman en la calle las alianzas transeúntes de transeúntes, que sólo existen en y para la itinerancia. Es comprensible: todo movimiento y todavía más toda movilización se oponen, por principio y como veíamos en un capítulo anterior, a cualquier forma de estado, incluyendo su expresión más rotunda y generalizada: el Estado. Por su suspicacia ante la calle como espacio abierto -que alcanza en el toque de queda su explicitación más rotunda-, los sistemas políticos centralizados tienden a convencer a sus administrados de que la vía pública ha de servir sólo para que individuos o grupos reducidos vayan de un sitio a otro para fines prácticos o trabajen para mantenerla en buen estado -policías, empleados públicos, etc.-, y sólo excepcionalmente para que participen en movilizaciones colectivas patrocinadas o consentidas oficialmente. Cualquier otro usufructo de la calle es sistemáticamente contemplado como peligroso y sometible a estrecha fiscalización y, eventualmente, a prohibición o disolución violenta.
Una manifestación es, por tanto, una forma militante de liturgia, lo que implica que su descripción y análisis no deberían apartarse de lo que continúa siendo una ritualización del espacio urbano por parte de una colectividad humana, en este caso un segmento social agraviado por una causa u otra. En tanto que objeto de estudio, las manifestaciones han sido objeto de la atención desde la antropología y la historia social
[1], que han puesto de manifiesto la condición que tienen de recurso cultural al servicio de la enunciación y la conformación identitarias. Las manifestaciones funcionan, en efecto, técnicamente como fiestas implícitas o parafiestas, en el sentido de que no aparecen homologadas como actividades festivas, pero responden a lógicas que son en esencia las mismas que organizan las fiestas de aspecto tradicional en la calle. Y no se trata sólo de que las marchas de protesta civil nacieran a finales del siglo XIX inspiradas en el modelo que le prestaban las procesiones religiosas o que, ahora mismo, no hagan más que agudizarse las tendencias a incorporar en las manifestaciones políticas o sindicales elementos de índole festival. Es, sobre todo, que las marchas civiles se revelan enseguida al servicio de ese mismo dispositivo de producción identitaria del que las fiestas han sido reconocidas una y otra vez como paradigma y, para llevar a cabo tal tarea, ponen en marcha mecanismos performativos que hacen moralmente elocuente el entorno físico que los convocantes y los convocados consideran apropiado y apropiable para llevar a término su acción
[2].
Con todo, es obvio que, una procesión, por ejemplo, no es lo mismo que una manifestación. Una procesión tiene contenidos asociados a la sumisión a poderes divinos o divinizados, que son -si damos por bueno el viejo paradigma teórico propuesto por
Durkheim- los de la comunidad misma que afirma de este modo su existencia y su autoridad. Ahora bien, no deja de ser igualmente cierto que -formalmente al menos- de una manifestación se podría decir casi lo mismo que de una comitiva procesional, en el sentido de que es un transcurso por un determinado itinerario por las calles de "un conjunto de personas ordenadamente dispuesto, que discurre por un trayecto tradicionalmente prescrito en compañía de sus símbolos sagrados...; movimiento colectivo, relativamente sincronizado a través de un espacio determinado y en un tiempo previsto"
[3]. Una manifestación tampoco es exactamente lo mismo que un pasacalles de fiesta mayor o una rúa carnavalesca, actos peripatéticos consistentes en moverse por un determinado espacio para hacer saber a todos que ha sido declarado el estado de excepción festivo en un determinado territorio. El pasacalles no presume un contenido expreso, no hace ninguna proclamación sobre las necesidades o las exigencias de un colectivo, cosas que sí hace una manifestación. No obstante, y como se ha hecho notar, no se puede negar que las manifestaciones han ido incorporando, cada vez más, elementos formales de inequívoca extracción festiva y son muchas -casi todas- las que incluyen charangas, pirotecnias, gigantes y cabezudos, parodias, grupos de percusión que interpretan ritmos de samba o batucada o, en una última etapa, camiones cargados con altavoces gigantes que emiten música
dance, imitando al estilo de las
love parades. Todos esos elementos acaban produciendo una comitiva cuya singularidad tiende a quedar reducida a veces a sus contenidos explícitamente civiles.
A diferencia de una procesión o un pasacalles, una manifestación es un acto en el que un segmento social determinado reclama alguna cosa o publicita alguna situación que atraviesa. Al mensaje genérico que toda fiesta emite -
¡somos!-, la manifestación añade otros más específicos, que exclaman:
¡... y queremos!,
¡... y decimos!,
¡... y exigimos!,
¡... y denunciamos! La voluntad de los manifestantes, a diferencia de quienes participan en un acto festivo tradicional, no es precisamente hacer el elogio de lo socialmente dado, sino modificar un estado de cosas. En ese sentido, la manifestación de calle no glosa dramatúrgicamente las condiciones del presente para acatarlas, sino para impugnarlas del todo o en alguno de sus aspectos, y por ello se convierte en uno de los instrumentos predilectos de los llamados
movimientos sociales, es decir corrientes de acción social concertadas para incidir sobre la realidad y transformarla. Los movimientos sociales, en efecto,
mueven y
se mueven: mueven o tratan de mover la realidad y lo hacen a base de moverse topográficamente en su seno.
A pesar de todas esas diferencias, también casi todo lo que se ha escrito en torno de las manifestaciones como producciones culturales podría ser, una vez descontada la especificidad de su contenido declamatorio contra el presente, extrapolable a las deambulaciones festivas más canónicas. De las manifestaciones civiles se ha dicho que son una acumulación y concentración de signos, que implican sonidos, gestualidades, formas excepcionales de usar el lenguaje, elementos emblemáticos -pancartas, banderas, alegorías políticas-, despliegue organizado y jerarquizado de cuerpos itinerantes por un espacio privilegiado, es decir prácticamente lo mismo que podríamos decir -en función del grado de solemnidad de que el acto se invista- de un pasacalles o una procesión. Las manifestaciones, por otra parte, hacen explícita esta voluntad de proclamar cosas concretas con relación a contextos no menos específicos, y cierran esa deambulación ritual en el clímax que representan el mitin o la lectura de manifiestos a cargo de personas significativas que dan voz al conjunto de los congregados. Este rasgo todavía resulta más claro en el caso de concentraciones públicas, que no dejan de ser marchas inmóviles y que son respecto de los actos deambulatorios lo que la plaza es a la calle. En todos los casos, las ocupaciones extraordinarias de la calle por parte de fusiones humanas que tienen intención de decir o hacer una sola cosa al mismo tiempo y en el mismo sitio, obtienen cierta prerrogativa sobre el espacio que usan transitoriamente, definen su acción con relación a un territorio que afirman como provisionalmente propio y al que atribuyen unos valores simbólicos determinados.
Todas las deambulaciones festivas -incluyendo las manifestaciones civiles- implican un accidente significativo en el tiempo, que ha quedado alterado por una actividad prevista, pero no cotidiana. Todas implican una transformación visual y acústica del espacio por el que circulan, un abigarramiento especial, una ornamentación deliberadamente espectacular y un conjunto de sonidos, músicas y ruidos que no son los habituales en la calle. Todas implican una idealización de ese núcleo de tiempo/espacio que, por decirlo así,
trabajan, que manipulan apropiándose de él o convirtiéndolo en representación pertinente de lo que quisieran que fuese. Lo que se expresa entonces al exterior es justamente lo que habitualmente permanece oculto, por mucho que resulte del todo fundamental: lo sagrado por antonomasia, aquello que Durkheim no enseñó a reconocer como hipóstasis de cualquier forma de comunidad, la esencia invisible de todo
socius que periódicamente practica sus propias epifanías para recibir un derecho a la existencia sustantiva que acaso la realidad ordinaria no le depararía nunca. Por eso, toda celebración -laica o religiosa, vindicativa o tradicional, tanto da- es una
manifestación en el sentido teológico de la palabra, es decir una proclamación externa del misterio, tal y como la liturgia católica establece al designar como acto de
manifestar la acción de exhibir el Santísimo Sacramento a la adoración pública de los fieles.
La diferencia más importante que podemos encontrar entre las deambulaciones explícitamente festivas y los itinerarios rituales de índole civil es que las primeras pretenden expresar cíclicamente la existencia de una supuesta comunidad estable, un grupo humano que se exhibe como coherente y que presume tener la perdurabilidad como uno de sus atributos. En cambio, las manifestaciones de calle son prácticas significantes marcadas por su condición esporádica y porque hacen evidentes las virtudes cohesionadoras del conflicto. Esto implica que estos actos fusionales sean, en efecto, un ejemplo de ritualización de los antagonismos sociales, a la manera como ha sido estudiado por la etnología clásica en sociedades exóticas, pero también como recoge la moderna politología, que ha sabido reconocer la manera como los grupos sociales copresentes pero enfrentados pueden sustituir las agresiones lesivas por demostraciones protocolizadas de fuerza, de las que las manifestaciones serían uno de los ejemplos más clásicos.
Ahora, el grupo humano que ha cristalizado de pronto en las calles -donde antes no había más que viandantes dispersos- ya no tiene por fuerza en común una cosmovisión determinada, ni invoca su pertenencia a ningún tipo de congregación identitaria estable, sino que es una entidad polimorfa y multidimensional que se organiza
ex professo en nombre de asuntos concretos que han motivado la movilización, susceptibles, eso sí, de generar formas de identificación transversal con frecuencia tanto o más poderosas que las de base religiosa o étnica uniforme. Podríamos decir que la manifestación suscita un grupo social por conjunción contingente, mientras que la deambulación festiva tradicional pretende consignar la existencia de un grupo social basado en la afiliación o la pertenencia a una unión moral más duradera. La manifestación de calle hace patentes las contradicciones y las tensiones sociales existentes en un momento dado en la sociedad y las personas que se reúnen objetivan una agrupación humana provisional convocada en función de intereses y objetivos colectivos específicos, provocan un acontecimiento con un fuerte contenido emocional que, al margen de los objetivos concretos de la convocatoria, procuran a los participantes una dosis importante de entusiasmo militante y de autoconfianza en la fuerza y el número de quienes piensan y sienten como ellos. Saben, ahora con seguridad, que ciertamente no están solos. Eso no implica que los conjuntados tengan que mostrarse como una unidad homogénea. Al contrario, con frecuencia las manifestaciones son puestas en escena de una diversidad de componentes en juego, unidos para la ocasión, pero que cuidan de señalar su presencia delegada a través de indicadores singularizados, como su pancarta, sus consignas o su bandera.
Este principio conocería sus excepciones relativas, que coinciden precisamente con aquellas formas de manifestación civil que más cerca se encuentran del modelo que le prestan las celebraciones deambulatorias tradicionales. Es el caso de las protestas conmemorativas cíclicas y regulares, fijadas en el calendario y repetidas años tras año, como las del
8 de Marzo, el
Primero de Mayo o las cercanías del 28 de junio, la fecha de los
enfrentamientos de 1969 en Nueva York entre gays y la policía. En estos casos, la actividad deambulatoria por las calles es una especie de monumento dramatúrgico en que un grupo reunido se arroga la representación de colectivos humanos víctimas de un determinado agravio histórico que, en la medida en que no se ha reparado, ha de ver recordada cada año su situación de pendiente de resolución. Los congregados evocan una herida infligida, una derrota injusta, una ofensa crónica, pero no se presentan como una colectividad contingente, sino como la epifanía de un sector de ciudadanos habitualmente invisibilizados en su identidad y que tienen en común algo más que sus vindicaciones. Las mujeres, la clase obrera o los gays y lesbianas ritualizan, siguiendo las palabras escritas por
Teresa del Valle con relación a las manifestaciones del 8 de Marzo en Donosti, "un pacto colectivo que se estrena cada año [...], un pacto que tiene su parte de denuncia, de la actualización de la memoria histórica"
[4].
Francisco Cruces ha coincidido en apreciar esta funcionalidad de las manifestaciones urbanas como dispositivos de reificación de identidades habitualmente negadas en la vida pública y, por tanto, como mecanismos con una tarea no demasiado diferente de la que ciertas fiestas tradicionales garantizan: "La marcha significa hacerse visible en un orden particular regido por el anonimato, las reglas abstractas -impersonales- de convivencia y la prioridad del desplazamiento lineal sobre el encuentro en el espacio público. Es decir, supone un reconocimiento de diferencias en un contexto de igualación e invisibilización cultural"
[5].
Las actividades fusionales que asumen contenidos asociados a los principios de civilidad y ciudadanía son parte sustantiva de la vida cívico-política en el mundo contemporáneo, al mismo tiempo que testimonian la capacidad del ritual de adecuarse a los requerimientos comunicacionales de los
mass media, cuya atención es siempre un objetivo a alcanzar. Las manifestaciones son actos rituales destinados a crear solidaridades basadas en el consenso circunstancial, fundar legitimidades, canalizar la percepción pública de los acontecimientos..., siempre combinando una intensificación interna del grupo congregado con una funcionalidad como vehículos de información dirigida al público en general.
Para la teoría política, la manifestación de calle concreta el derecho democrático a expresar libremente la opinión, derecho personal ejercido colectivamente. A través de ella, las personas pueden oponerse a los poderes administrativos o a cualquier otra instancia por medio de una asociación transitoria que se hace presente en un sitio de paso público. Este espacio público se convierte así en mucho más que un pasillo: deviene en efecto
público, en el sentido ilustrado del término que tanto han enfatizado autores como
Habermas, es decir en espacio de y para la publicidad. En este sentido, la concentración o la marcha de un grupo humano en la calle implica una fusión no orgánica, puesto que lo generado no es una comunidad, sino un pacto entre personas individuales que prescinden o ponen provisionalmente entre paréntesis lo que les separa, al haber encontrado una unidad moral más o menos eventual. Por todo ello, de la manifestación podría decirse algo más que se constituye un ejemplo emblemático de ritual político moderno, puesto que en cierto modo es la ritualización de los valores políticos de la propia modernidad
[6].
Recordemos que, para la ciencia política, la manifestación implica una de las expresiones más entusiastas y activas de participación política, así como una de las modalidades más vehementes de control social sobre los poderes públicos. Participar en manifestaciones,
bajar o
salir a la calle para expresar mensajes relativos a asuntos públicos constituye lo que un clásico de la politología llama modalidad
gladiadora de acción política
[7], aquella que implica el máximo grado de involucramiento personal de los miembros de una sociedad en las cosas comunes. En ese orden de cosas, si es verdad que todo poder político institucionalizado reclama hoy su correspondiente escenificación, parece inevitable la espectacularización asimismo de instancias civiles y políticas que son constantemente evocadas, pero que, en caso de que no existiesen las manifestaciones y otras ceremonias políticas análogas, no tendríamos la oportunidad de contemplar en vivo jamás. Si el Estado y las diferentes esferas gubernamentales tienen su teatro, este dispositivo de efectos escénicos que dibujan lo que
Abélès ha llamado un "círculo mágico" alrededor de los políticos
[8], lo mismo podría decirse de instituciones al mismo tiempo fundamentales e hiperabstractas, como
el pueblo,
la ciudadanía,
la opinión pública..., es decir, todo aquello que se supone que el sistema político representativo representa.
En estas ocasiones, se suscita la imagen de que todos esos personajes no son entidades protagonistas pero pasivas, que se limitan a depositar su voto en una urna cada equis tiempo, sino un conjunto de individuos conscientes y responsables que pueden tomar la determinación de hacer oír su voz directamente, sin la intermediación de sus mediadores políticos. Las manifestaciones políticas acaban haciendo, entonces, lo mismo que los rituales suelen hacer, que es convertir en realidad eficaz las ilusiones sociales, constituirse en prótesis eficientes que, como se ha escrito en relación a los mítines, "hacen pensable lo etéreo, sensible lo abstracto, visible lo invisible, material lo efímero, creíble lo paradójico y natural lo misterioso"
[9]. Lo que vemos desfilar en cada manifestación son
los estudiantes,
los trabajadores,
el pueblo,
los inmigrantes,
los antifascistas..., es decir objetivizaciones en que un grupo más o menos numeroso de personas que usan expresivamente el espacio público se presentan y son reconocidas como encarnación de colectivos muchos más amplios, cumpliendo una función más que simbólica, sacramental, en tanto que logran el prodigio de convertir la metáfora -o mejor la sinédoque- en metonimia: se convierten en aquello que representan.
Se entiende también, por todo ello, que el centro de la ciudad sea el escenario privilegiado para que un colectivo sobrevenido hable de sí mismo en y a través de sus calles y plazas. Los urbanitas -es sabido- acuden al centro urbano para llevar a cabo todo tipo de actividades: burocráticas, laborales, administrativas, lúdicas, de aprovisionamiento y consumo... El centro es entonces un campo de encuentro de todos, escenario de una actividad múltiple, paraje permanentemente vigilado, es cierto, pero donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Este marco hace más tangible en cualquier otro sitio la actividad escindida y contradictoria de la vida urbana, pero también su paradójica capacidad integradora. Resulta lógico, entonces, que aquellos grupos que quieran objetivarse lo hagan en ese espacio que es escenario de y para las reverberaciones, las amplificaciones y los espectáculos que, de manera ininterrumpida, protagoniza el público o/y que son destinados al público. Cuando una colectividad quiere proclamar alguna cosa lo hace preferentemente en el centro, y no sólo por sus virtudes magnificadoras, ni porque allí residan las instancias políticas interpeladas, sino por la propia elocuencia que se atribuye a un territorio donde pasa todo aquello que permite hablar -en el sentido que sea- de una sociedad urbana.
Notas al pie de página[1] Cf., por ejemplo, S. Collet, "La manifestation de rue comme production culturelle militante", Ethnologie française, vol. XII/2 (1982), pp. 167-177, y "Les pratiques manifestantes comme processus révélateur des identités culturelles", Terrain, 3 (octubre de 1988), pp. 56-58.
[2] D. Cochart, "La Fête dan la protestation", en N. Marouf, ed., Pour une sociologie de la forme. Mélanges Sylvia Ostrowetsky, Université de Picardie Jules Verne/CEFRESS, Picardía, 2000, pp. 413-315.
[3] H. Velasco, "El espacio transformado, el tiempo recuperado", Antropología, núm. 2 (marzo de 1992), p. 8.
[4] T. del Valle, Andamios para una nueva ciudad, Cátedra, Madrid, 1997.
[5] F. Cruces, "El ritual de la protesta en las marchas urbanas", en N. García Canclini, ed., Cultura y comunicación en Ciudad de México, Grijalbo, México D.F., 1998, vol. II, p. 66. Véase también, del mismo autor, "Las transformaciones de lo público. Imágenes de protesta en la Ciudad de México", Perfiles Latinoamericanos, VII/12 (1998), pp. 227-256.
[6] D. I. Kertzer, "Rituel et symbolisme politiques des sociétés occidentales", L'Homme, XXXI/1 (enero-marzo de 1992), pp. 79-90.
[7] L. W. Milbrath y M. L. Goel, Political Participation: How and why do people get involved in politics?, University Press of America, Lanham, 1977.
[8] M. Abélès, "Modern Political Ritual", Current Anthropology, vol. 29/3 (1988), p. 188.
[9] F. Cruces y A. Díaz de Rada, "Representación simbólica y representación política: el mitin como puesta en escena del vínculo electoral", Revista de Occidente, 170-171 (julio-agosto de 1995), p. 165.
 Delgado, M. - Disoluciones urbanas [ed. Universidad de Antioquía, 2002].pdf [21.48 Mb]
Delgado, M. - Disoluciones urbanas [ed. Universidad de Antioquía, 2002].pdf [21.48 Mb] 
 Delgado, M. - El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos...grama, 1999].pdf [5.17 Mb]
Delgado, M. - El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos...grama, 1999].pdf [5.17 Mb] 
 Delgado, M. - El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos...ibre, 2014].epub [371.4 Kb]
Delgado, M. - El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos...ibre, 2014].epub [371.4 Kb] 
 Delgado, M. - El espacio público como ideología [ed. Catarata, 2011].epub [563.0 Kb]
Delgado, M. - El espacio público como ideología [ed. Catarata, 2011].epub [563.0 Kb] 
 Delgado, M. - El espacio público como ideología [ed. Catarata, 2011].pdf [6.51 Mb]
Delgado, M. - El espacio público como ideología [ed. Catarata, 2011].pdf [6.51 Mb] 
 Delgado, M. - Luces iconoclastas [ed. Ariel, 2001].pdf [29.41 Mb]
Delgado, M. - Luces iconoclastas [ed. Ariel, 2001].pdf [29.41 Mb] 
 Delgado, M. - Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles [...grama, 2007].pdf [5.71 Mb]
Delgado, M. - Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles [...grama, 2007].pdf [5.71 Mb] 
 Delgado, M. et al. - Querido Público. El espectador ante la participación [ed. ...ernat, 2007].pdf [5.42 Mb]
Delgado, M. et al. - Querido Público. El espectador ante la participación [ed. ...ernat, 2007].pdf [5.42 Mb] 
 Delgado, M.; Dussel, E. et al. - La dinámica del contacto. Movilidad, encuentro ...CIDOB, 2009].pdf [3.62 Mb]
Delgado, M.; Dussel, E. et al. - La dinámica del contacto. Movilidad, encuentro ...CIDOB, 2009].pdf [3.62 Mb] 
 Delgado, M. - Al principi fou el gest. J. Amades i la comunicació no verbal [2010].pdf [126.2 Kb]
Delgado, M. - Al principi fou el gest. J. Amades i la comunicació no verbal [2010].pdf [126.2 Kb] 
 Delgado, M. - Anonimat i ciutadania. Dret a la indiferència en contextos urbans [1999].pdf [91.1 Kb]
Delgado, M. - Anonimat i ciutadania. Dret a la indiferència en contextos urbans [1999].pdf [91.1 Kb] 
 Delgado, M. - Antropologia dels carrers [2008].pdf [470.8 Kb]
Delgado, M. - Antropologia dels carrers [2008].pdf [470.8 Kb] 
 Delgado, M. - Antropologia i nihilisme [1993].pdf [1.39 Mb]
Delgado, M. - Antropologia i nihilisme [1993].pdf [1.39 Mb] 
 Delgado, M. - Antropología y postmodernidad [2000].pdf [97.2 Kb]
Delgado, M. - Antropología y postmodernidad [2000].pdf [97.2 Kb] 
 Delgado, M. - Carrer, festa i revolta. Barcelona (1951-2000) [2001].pdf [357.5 Kb]
Delgado, M. - Carrer, festa i revolta. Barcelona (1951-2000) [2001].pdf [357.5 Kb] 
 Delgado, M. - Ciudad líquida, ciudad interrumpida [1999].pdf [31.5 Kb]
Delgado, M. - Ciudad líquida, ciudad interrumpida [1999].pdf [31.5 Kb] 
 Delgado, M. - Cultura popular i espai públic. Apropiacions col.lectives del carr...elona [2002].pdf [124.9 Kb]
Delgado, M. - Cultura popular i espai públic. Apropiacions col.lectives del carr...elona [2002].pdf [124.9 Kb] 
 Delgado, M. - Del movimiento a la movilización [2004].pdf [767.2 Kb]
Delgado, M. - Del movimiento a la movilización [2004].pdf [767.2 Kb] 
 Delgado, M. - Dinámicas identitarias y espacios públicos [1998].pdf [110.0 Kb]
Delgado, M. - Dinámicas identitarias y espacios públicos [1998].pdf [110.0 Kb] 
 Delgado, M. - Efectos sociales y culturales del turismo cultural [2002].pdf [172.4 Kb]
Delgado, M. - Efectos sociales y culturales del turismo cultural [2002].pdf [172.4 Kb] 
 Delgado, M. - El miedo al gueto [2007].pdf [1.02 Mb]
Delgado, M. - El miedo al gueto [2007].pdf [1.02 Mb] 
 Delgado, M. - El soplo en el jardín y el rugido en el bosque [2002].pdf [113.9 Kb]
Delgado, M. - El soplo en el jardín y el rugido en el bosque [2002].pdf [113.9 Kb] 
 Delgado, M. - Elogio del afuera. Lo urbano como sociedad sin asiento [2005].pdf [94.1 Kb]
Delgado, M. - Elogio del afuera. Lo urbano como sociedad sin asiento [2005].pdf [94.1 Kb] 
 Delgado, M. - Els usos del consum. Agora i simulacre en els nous centres comercials [1998].pdf [704.1 Kb]
Delgado, M. - Els usos del consum. Agora i simulacre en els nous centres comercials [1998].pdf [704.1 Kb] 
 Delgado, M. - En el centro del rito [Cuenta y Razón, nº 55, 1991].pdf [51.9 Kb]
Delgado, M. - En el centro del rito [Cuenta y Razón, nº 55, 1991].pdf [51.9 Kb] 
 Delgado, M. - Etnografía del espacio público [2002].pdf [90.9 Kb]
Delgado, M. - Etnografía del espacio público [2002].pdf [90.9 Kb] 
 Delgado, M. - La carn dels infants. La usurpació d'infants en la mentalitat pers...òria [1993].pdf [3.59 Mb]
Delgado, M. - La carn dels infants. La usurpació d'infants en la mentalitat pers...òria [1993].pdf [3.59 Mb] 
 Delgado, M. - La ciutat de la diferència. Idees d'una exposició [2006].pdf [259.0 Kb]
Delgado, M. - La ciutat de la diferència. Idees d'una exposició [2006].pdf [259.0 Kb] 
 Delgado, M. - La identidad en acción [2008].pdf [63.1 Kb]
Delgado, M. - La identidad en acción [2008].pdf [63.1 Kb] 
 Delgado, M. - La mujer fanática. Anticlericalismo y misoginia en la España cont...ánea [1998].pdf [139.7 Kb]
Delgado, M. - La mujer fanática. Anticlericalismo y misoginia en la España cont...ánea [1998].pdf [139.7 Kb] 
 Delgado, M. - L'Amèrica virtual. El Museu d'Amèrica de Madrid [1995].pdf [537.0 Kb]
Delgado, M. - L'Amèrica virtual. El Museu d'Amèrica de Madrid [1995].pdf [537.0 Kb] 
 Delgado, M. - Martiri i profanació del Sant Crist de Piera [1993].pdf [2.32 Mb]
Delgado, M. - Martiri i profanació del Sant Crist de Piera [1993].pdf [2.32 Mb] 
 Delgado, M. - Profanació i sacrilegi. La violència contra el sagrat [1995].pdf [910.3 Kb]
Delgado, M. - Profanació i sacrilegi. La violència contra el sagrat [1995].pdf [910.3 Kb] 
 Delgado, M. - Racismo y espacio público [1998].pdf [948.6 Kb]
Delgado, M. - Racismo y espacio público [1998].pdf [948.6 Kb] 
 Delgado, M. - Tiempo e identidad. Representación festiva de la comunidad y sus ritmos [2004].pdf [119.0 Kb]
Delgado, M. - Tiempo e identidad. Representación festiva de la comunidad y sus ritmos [2004].pdf [119.0 Kb] 
 Delgado, M. y Sánchez, J. A. - Movimientos migratorios en la provincia de Málaga [1979].pdf [817.6 Kb]
Delgado, M. y Sánchez, J. A. - Movimientos migratorios en la provincia de Málaga [1979].pdf [817.6 Kb]