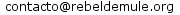Santiago Alba Rico, en el prólogo de A partir de ahora el combate será libre, de Rafael Barrett, ed. Ladinamo Libros, enero de 2003, escribió:Aceptamos mansamente una vida angosta entre la economía y la policía porque, por mucho que se estreche el cerco a nuestro alrededor, siempre hay un pequeño territorio en el que nos sentimos grandes y un círculo de malvados en el que nos sentimos buenos; y porque, incluso resignados a nuestra pequeñez y nuestra maldad, ni la economía ni la policía consiguen sofocar toda grandeza y toda virtud. Con una ingenuidad que confirma ya nuestra autonomía, creemos que, de las fuerzas que no podemos controlar, unas conspiran contra los hombres y otras a favor de la humanidad y que, transversales o sigilosos, automatismos de justicia de muy lenta maduración gestionan entre los dientes la victoria; creemos que, como en los viejos cuentos de hadas, al final prevalecerá la razón, resplandecerá la verdad, recobrará el héroe su auténtica naturaleza, aunque no sea al cabo de diez páginas sino después de diez siglos: cada vez, por ejemplo, que vemos crucificar a
Espartaco en la postrera escena de la película de Kubrick, nos queda la convicción, dos mil años más tarde, de que los esclavos
en realidad triunfaron sobre los romanos.
Lo mismo nos sucede a los aficionados a la literatura. A San Francisco no lo fabricó la Iglesia; tampoco a Borges la junta militar argentina. Creemos que la historia de la literatura, desarmada e imprescindible, cultivada en los espacios dejados en barbecho por el poder, es más justa que la historia de las sociedades y que todo ocurre siempre ahí como en el famoso episodio de la vida de Dostoievski: hay siempre un amigo que lee a escondidas la novela que acaba de terminar el autor exhausto sobre la cama, un crítico honesto llamado de urgencia que reconoce la grandeza de la obra y un público naturalmente juicioso, no obstante los prejuicios de la época, que la demanda sin saberlo desde toda la eternidad. Creemos, aún más, que este espacio de autonomía auto(eu)regulada dispone automáticamente de los medios para imponer su justicia; que ahí nada –ni texto ni artífice– queda a medias, interrumpido, oculto o virtual; que ese espacio consiste, siguiendo a Sartre, en una suma de puras actualidades simultáneas, sin residuos ni vectores despuntados. Pero de nada vale creerlo; no es verdad. Hay un número finito, pero incontable, de mundos posibles tronchados a cada instante; y en muchos de ellos, como quería Fourier, hay autores más grandes, obras más largas, vidas más completas. No es que nunca hayan triunfado la razón, la verdad y la naturaleza en la historia; dos o tres veces ha ocurrido; el problema es que ese no era
el final; y si todos los milenarismos (de Joaquín de Fiore a los testigos de Jehová) han querido hacer coincidir la prevalencia de la razón, el resplandor de la verdad y la restauración de la naturaleza con el fin del mundo es porque, de seguir el mundo, un instante más tarde ya se habría restablecido la sinrazón, la mentira y la violencia. Y los ácaros. La autonomía es un hilo y está enredada entre cuchillos. Hay gobiernos, bacilos, aludes, manitas invisibles que derriban por todas partes cosas y hombres; hay torbellinos de envidia verde, cotizaciones de bolsa, descarrilamientos y vendavales (como el que desprendió la rama que mató absurdamente a Von Horbath mientras paseaba por París); y en medio de todas estas fuerzas, la autonomía es tierna, frágil, vulnerable, como las cañas pensantes de Pascal. Sería muy bonito, y quizás muy justo, que el genio inmunizase contra la leucemia, protegiese de los incendios, acorazase contra las balas. ¿Es que nunca ha habido genio
suficiente como para poner de acuerdo a los elementos, los microbios y los hombres? ¿Para intimidar al mismo tiempo al cáncer y al ejército? ¿Es que ninguna autonomía ha sido nunca tan excelsa como para
merecer tanto? Lo cierto es que, por mucho que nos impresione más la muerte de Scorza que la del comerciante de vinos que viajaba con él en el asiento de al lado (como homenaje espontáneo y cruel al trabajo fuera del mundo), lo cierto es que los escritores mueren también como perros, a destiempo y sin sentido. A Esquilo le cayó una tortuga en la cabeza, liberada desde el cielo por las garras de un águila que quería descascarillarla contra las rocas. A García Lorca lo fusiló la Guardia Civil; y sus poemas, lejos de salvarlo, fueron probablemente la causa de su muerte. Podemos consolarnos pensando que, de haber sobrevivido, habría dejado de escribir o habría empezado a escribir peor. Pero es mejor, más justo, más eficaz, no engañarse y recordar que, como la propiedad,
la historia es un robo y que la Guardia Civil nos robó decenas de obras que habrían mejorado nuestra estancia en este mundo. Y que no hay más consuelo que leer las que nos quedan.
Rafael Barrett (1876-1910) murió demasiado pronto como
Kissinger murió –cuando muera– demasiado tarde. La experiencia paraguaya que le hizo bueno y grande fue quizás la rendija por la que penetró su muerte precoz; y la experiencia que le hizo bueno y grande es también, paradójicamente, la que le mantiene sumergido en la sombra desde hace noventa años. La autonomía es un hilo enredado entre cuchillas cruzadas heterónomas. Así son las cosas: se empieza a ser bueno y a escribir bien y se contrae, por eso mismo, la tuberculosis. Se empieza a ser bueno y a escribir bien y, por eso mismo, la obra se hunde en el olvido.
Ese fue el destino de Barrett. Reivindicado por Roa Bastos, explotado por
Galeano, citado alguna vez por
Benedetti, a pocos autores se les ha infligido mayor desproporción entre sus méritos y su fortuna. ¿Por qué? ¿Fue el carácter de su obra, corta e indefinible, expulsada hasta del estante de los inclasificables en el que abrevan los esnobs y los pedantes? ¿Su desvinculación de España, donde no había producido nada, que le salvó de la triste, mohosa (aparte Valle-Inclán y Machado) generación del 98, pero le privó de un campo de resonancia colectiva? ¿El hecho de que defendiera desde la periferia del capitalismo la suerte de los pobres, los esclavos y los yerberos? En sus memorias de 1944 Pío Baroja, que no lo apreció y que recuerda un breve encuentro de cuarenta años antes, cierra su semblanza con estas palabras: “Para mí fue uno de esos hombres que pasan como sombras fugaces y en los cuales no se fija uno bastante para recordar su silueta”. Y también: “Barrett fue para mí como una sombra que pasa. Barrett debía de ser un hombre desequilibrado, con anhelos de claridad y de justicia. Tipos así dejan por donde pasan un rastro de enemistad y de cólera”
[1].
Barrett no aceptó mansamente las injusticias (de la economía y la policía) y creyó al mismo tiempo en la potencia del genio y en la autonomía de la literatura; y la conjunción de estas dos cosas tiene mucho que ver sin duda con su destierro de los cánones y las editoriales. Este dandy hispano-inglés arrastrado al anarquismo condujo sus “anhelos de claridad y de justicia” a través de una escritura prodigiosa forjada casi de un golpe en apenas siete años de combustión americana. Hasta tal punto su estancia en Paraguay (y lateralmente en Argentina y Uruguay) absorbió su vida anterior y la borró de oda memoria que el propio Pío Baroja se refiere a él como, el “amigo americano de Maeztu”. Pero Barrett había nacido en Santander en 1876, hijo de un diplomático inglés y una aristócrata española, y durante veintisiete años había paseado su sombra de “Apolo romántico” por los salones y las tertulias del Madrid finisecular sin conseguir que casi nadie le reconociese un cuerpo, ni siquiera para disparar sobre él. Del período más largo y superfluo de su vida sabemos poco, aparte esta historia dolorosa de su fallido duelo por calumnias que le llevó el 24 de abril de 1902 a apalear en público al duque de Arión, presidente del Tribunal de Honor que le había declarado indigno de batirse con su agresor
[2]. Sabemos que había cursado estudios de ingeniería; que había acumulado una vasta cultura de amplísimo espectro en la que las matemáticas y la ciencia –como puede apreciarse en esta selección– ocupaban un lugar de privilegio; que había frecuentado el trato de los jóvenes del 98 (Maeztu, Valle-Inclán, Manuel Bueno, Ricardo Fuente); que se había gastado “algunos miles de duros traídos de provincias” en alimentar ostentosamente una imagen de elegancia y cosmopolitismo; y que, cuando en los primeros meses de 1903 decide trasladarse a la Argentina, debe ser un hombre deshecho, económicamente arruinado y socialmente despreciado, y esto de un modo tan notorio como para hacer verosímil la noticia de su suicidio, publicada poco antes de su partida por cinco periódicos de Madrid.
En
Memoria del fuego,
Eduardo Galeano data en 1908, en Asunción, capital del Paraguay, el siguiente comentario: “Quizás él había vivido en el Paraguay antes, siglos o milenios antes, quién sabe cuándo, y lo había olvidado. Lo cierto es que hace cuatro años, cuando por casualidad o curiosidad Rafael Barrett desembarcó en este país, sintió que había llegado a un lugar que le estaba esperando, porque este desdichado lugar era su lugar en el mundo”
[3]. Barrett, pues, llegó al Paraguay en 1904 y allí, casi al mismo tiempo, empezaría a vivir y a morirse. “Paraguay (...) el único país mío, que amo entrañablemente, donde me volví bueno”, escribe a su mujer Panchita en diciembre de 1908. A Barrett el Paraguay le sirvió, no sólo para hacerse bueno y grande, conocer el dolor ajeno y trasuntarlo en frases como chispas de yunque, sino también –e inseparablemente– para enterrar España, en la que hubiese querido quizás no dejar siquiera esa “sombra”, esa “silueta” que vio pasar fugazmente Baroja. En correspondencia, claro, España lo enterró a él. En sus artículos y glosas, España es tratada con desapego o indiferencia, cuando no con desprecio político (salvo los bandoleros y exiliados), sin más pasión o compromiso emocional que Francia o Inglaterra, cuyas lenguas y avatares conocía muy bien y a las que hace constantes referencias. Pero Barrett no sólo enterró España en Paraguay; también se enterró a sí mismo. Este hombre que con tanto ardor había defendido en Madrid su honor agraviado, deja de ocuparse de sí mismo apenas pone el pie en las vastas y apacibles (y terribles) tierras del país americano: dureza, altanería quizás, y lirismo de acero, pero ninguna frase intimista, introspectiva o autocomplaciente. Incluso en sus cartas privadas del último periodo de su vida, enfermo de muerte y separado de su familia, se trata a sí mismo como el hombre menos desgraciado de cuantos ha conocido (me gusta mucho ésa escrita desde su encierro de deportado, con dos pulmones en los que no cabía ya ni el aire para un suspiro: “Mi panchita –no anchita sino estrechita–, mi chita –no
itá dura sino carne rica– te amo, te lamo, clamo por tu amor y reclamo: 6 huevos y 3 naranjas”
[4]).
Pero Barrett no fue al Paraguay, como dice
Galeano, “por casualidad o por curiosidad”. Tras un año en Buenos Aires, dedicado a la divulgación matemática y al periodismo
[5] y a gastar las últimas salvas de su personalidad española en desplantes y lances de honor, en octubre de 1904 fue enviado al Paraguay por el periódico bonaerense
El Tiempo para cubrir como corresponsal el levantamiento liberal que amenazaba, desde el campamento de Villeta, al gobierno dictatorial de Asunción. En esa ciudad entró Barrett el 24 de diciembre codo a codo con las huestes revolucionarias convertido en uno de sus hombres, convertido ya –más exactamente– en el rebelde que aún no era, en el glosador iluminado, febril y subversivo que iba a ser enseguida, demasiado justo y razonable también para el nuevo gobierno y para los que vendrían después. A partir de ese momento y en una relación directamente proporcional, todo lo que adquirió por un lado (el amor de Panchita, el hijo, una patria de veras, un estilo con genio en la punta) lo fue perdiendo por otro (la fortuna, la posición, la salud, la libertad varias veces, la gloria); y en medio de este extraño
potlach de autonomías, Barrett bombeó sin descanso (a razón, a veces, de 300 artículos por año) siempre menos textos de los que inundaban su cabeza, a sabiendas de que tenía los días contados para salvar el desahuciado esquife (“Frugoni tarda años en contestar a las cartas, y en mi estado un año es una enormidad, ¡un imposible! Es como si tratándose de otro tardase treinta”
[6]). Y sólo dejó de bombear frases al mismo tiempo que su corazón, en 1910, a miles de kilómetros de América, sin ganas y sin protestas, en un diciembre de Francia antiparaguayo y frío.
Barrett nació con veintisiete años y murió con siete. Es fácil emparentarlo en la imaginación con el Lord Jim de Conrad: un joven prometedor avergonzado por un error que nadie recuerda acaba haciendo el héroe en una selva lejana por pura cabezonería. Barrett disolvió en el Paraguay las “cosas malas” de su pasado madrileño, pero hay algo muy digno, y no sólo literariamente, en el itinerario de su fuga. En su selva, como en la de Lord Jim, había criaturas que defender y bellezas que enderezar. Francisco Corral tiene razón: Barrett llegó al Paraguay como un hombre de su época y con las marcas de su origen, muchas de ellas compartidas con los europeos –y españoles– de su generación: exaltación individualista, ideal del individuo superior, fetiches de la nación y la raza, elitismo intelectual, rebeldía puramente literaria
[7]. Pero todos estos rasgos que compartía con los intelectuales de su tiempo, todos estos valores recibidos de su tiempo, fueron a chocar contra una realidad de
todos los tiempos, la miseria y el dolor, y en la vertiente –que él supo reconocer muy bien– propia de su tiempo, que sigue siendo, por desgracia, el nuestro. También, por supuesto, con su propia miseria, que le royó hasta los huesos y le fundió espiritualmente con los campesinos y los obreros, a los que acabó dirigiendo encendidas y elaboradas conferencias, al final de su vida, en salas semiclandestinas cerradas por la policía. Este choque, que lo convirtió en escritor, viró también su destino, hasta el punto de invertir casi geométricamente la trayectoria de los otros miembros de la generación del 98, a la que pertenecía por edad: mientras sus famosos coetáneos derivaban (salvo Valle y Machado) de la revolución a la reacción, Barrett comenzó rodeado de caballeros y acabó sólo querido por –casi– dinamiteros.
La contradicción entre la alta cultura a la que estaba destinado por nacimiento y formación y el batacazo deslumbrante de su experiencia paraguaya, entre su fe en la ciencia y en el progreso técnico y su ardor justiciero en un medio desprovisto de todo, entre su elitismo intelectual y su voluntad de clase, literariamente es resuelta por Barrett mediante estas joyas talladas en dinamita, de un modernismo sucinto, muy fértil en imágenes, entre el empujón y la poesía, a las que uno no puede llamar artículos ni glosas ni apostillas sin degradarlas. Cierto es que el formato se lo impuso la necesidad y los periódicos que a veces le pagaban por sus frases. Pero por una casualidad –porque a veces el mundo también aprieta a nuestro favor– ése era el formato al que se ajustaba su talento y en el que encajó sin crujidos un género nuevo, mitad anécdota mitad tratado, una especie de cronosofemas o epistemoralias (permítaseme esta tentativa), que le permitía, a partir de una menudencia de actualidad, miniaturizar frases aún más menudas con las que cubrir, sin embargo, el mundo y perforarlo. Las frases explotan por condensación y Barrett lo sabía; no se pueden leer las páginas que aquí presentamos sin admirar la sutil contundencia de la expresión, la felicidad lapidaria de su escritura, su movilizadora densidad poética, en la que cada fórmula se llena de la totalidad de sí misma, con vocación de epigrama o de aforismo. Sobre el tiempo: “Ni siquiera nos aburrimos despacio”. Sobre la técnica: “La máquina es una frontera. Es el extremo inteligente de la naturaleza y el extremo material de nuestro espíritu”. Sobre la razón: “Sólo derrotamos lo desconocido conociéndolo”. Sobre el suicidio: “Me parece cosa grande convertir en llave el cañón de un revólver y salir del mundo por el pequeño agujero de la sien”. Sobre la sociedad moderna: “Cada vez nos son más intolerables los aullidos del prójimo a quien desollamos. El cloroformo es nuestra gran innovación moral”. Sobre la sociedad futura: “La belleza y la luz, sólo por serlo, tienen que llegar tarde o temprano; si algo de fatal hay en el universo, es la aurora”. A algunas de estas frases, emblemas quizás de urgencia arrancados al flujo de la experiencia, cortados de alguno de sus artículos o embrión para textos futuros, Barrett los llamó “epifonemas”. He aquí algunos: “Un grito de angustia suena en medio de la noche. La madre amorosa despierta sobresaltada. El grito se oye nuevamente, más débil y más desesperado. –No es en casa– balbucea sonriendo la madre, y se vuelve a dormir”. “Una mujer, apremiada por la miseria, trató de vender a su hija, una niña de corta edad... ¡No acuséis a las madres que venden a sus hijos! En resumidas cuentas, no hacen más que imitar a la patria”. “Del último cuartelazo, la estatua de la Libertad salió con varios tiros. Lo que es éstos, ¡dieron en el blanco!”. “En Buenos Aires, un señor infirió con una lezna una puñalada en el vientre a un niño de dos años. ¡Y sin motivo! –añaden los furiosos corresponsales–. Se conoce que puede haber motivos para apuñalar a un niño de pecho”. “Desgraciados los que tenéis llagas, porque no os faltarán las moscas”
[8].
Pero esta contradicción entre individualismo y revolución social, políticamente la resuelve Barrett mediante el anarquismo, defendido no sólo en sus escritos sino también en su labor militante (sus actividades en la Unión Obrera, su oposición al golpista Albino Jara, sus mítines y conferencias, la fundación de la revista
Germinal, la experiencia de la deportación y la cárcel). Podría quizás reprocharse a esta selección estar demasiado orientada por criterios ideológicos, en detrimento de aspectos más aéreos de su obra. Es verdad que Barrett clavó su pluma (pero “hasta la empuñadura”, como solía decir), en todo aquello que yacía por tierra, por muy ligero que fuera, igual que los basureros de antaño con sus chuzos; la más pequeña anécdota, la más inocente, la más aparentemente trivial le servía de excusa para una estocada: escribió sobre el acoso sexual, sobre la vivisección, sobre el deporte y la moda, sobre la cortesía, contra los reyes y contra el Papa, y siempre en un registro políticamente incorrecto, incluso para una época en la que había menos periódicos pero también menos falsa moral que en nuestros días. La obra de Barrett despliega más motivos que temas y más temas que tratamientos: sobre todo a partir de 1906 –en este vértigo de eras comprimidas en un lustro– todas las “variaciones” de sus textos se inscriben en la exigencia monótona de una transformación radical de las condiciones del mundo: “Libertaremos a los pobres de la esclavitud del trabajo, y a los ricos, de la esclavitud de su ociosidad”. Hasta el último día de su vida Barret siguió citando más a Jesucristo o a Don Quijote que a
Bakunin o a
Marx; pero siempre citó a Jesucristo contra la Iglesia y a Don Quijote contra los gobiernos. Era anarquista, sí. Anunció la desaparición del dinero y la “curación”, en una especie de apocatástasis científica, de los malhechores contra los que hoy –todavía hoy– sólo sabemos utilizar el “bisturí” de la prisión. Abominó de las patrias y los ejércitos: “¿Qué es la patria? –preguntará el proletario–. ¿Es el templo? Está vacío. ¿Es la ciencia? No tiene fronteras. ¿Es mi linaje? Las castas se confunden pacíficamente. ¿Es la tierra? No es mía”; o también: “No hay Alemania, no hay más que alemanes. No sé qué alemanes me han insultado, pero estoy cierto de que no ha sido ninguno de los millones que como yo aran el campo en que ni siquiera nos enterrarán. ¿Que vienen? ¿Que invaden el país? ¡Pobres hermanos nuestros en esclavitud! Vienen espoleados por el terror, y aterrado marcharé yo contra ellos” (
El antipatriotismo)
[9]. Rechazó la propiedad: “Antes era un hombre y ahora soy un propietario” (
Gallinas). Condenó toda forma de ley y autoridad: “Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del borceguí, como el baobab dentro del tiesto japonés. ¡Somos enanos voluntarios!”; “Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo”; “¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. ¡Que nuestros niños examinen la ley y la desprecien” (
Mi anarquismo). Denunció a los jueces: “Cuantos hemos vivido un poco, sabemos por experiencia que todo proceso donde giren grandes intereses políticos, económicos y sociales, se decide por el más fuerte. Sólo en las cuestiones insignificantes observamos esa aparente regularidad que llamamos justicia” (
Jueces). Desechó la necesidad de los gobiernos: “Los gobiernos son todos malos, porque están encargados de mantener el orden, es decir, de estorbar el movimiento” (
La huelga); “Me odia el Estado y hace perfectamente. Como llevo dentro de mi cráneo un átomo de lógica absoluta (...) soy el enemigo del Estado”
[10]. Escarneció a los papas (
Un monstruo), destronó a todos los reyes (
Noticias de Leopoldo,
La nodriza del infante), llamó al paro terrestre y la huelga planetaria (
La huelga) y se compadeció especialmente de la suerte de las mujeres: “Al macho que combate se le puede arrancar la salud, la razón, la existencia, no el sexo. A la mujer se le arranca todo, y además el sexo” (
El problema sexual). Y para esta “sociedad absurdamente constituida” en la que “por cada miembro con la existencia asegurada hay miles y miles de condenados a la enfermedad, a la degeneración, a la angustia y la muerte prematura” vio Barrett, que creía en la irresistible racionalidad del progreso técnico, una solución moral: el amor. “No se vence a los fuertes sin ser fuerte y sin serlo de otro modo” (
La huelga).
Creo personalmente que el anarquismo no está bien fundado teóricamente. Pero como sigo siendo lo bastante ingenuo como para admirar los buenos ejemplos no menos que la buena literatura, diré enseguida que los anarquistas nos han propuesto algunos de la más alta e inútil moralidad, porque las cosas altas deben ser inútiles si no quieren volver a reproducir, como decía Barrett, “la rueda del oro”; y que
Buenaventura Durruti y sus compañeros aragoneses y catalanes, a los que nuestro autor hubiese admirado como admiró a
Ferrer, llevaron a su cima, en el siglo XX, el ideal de la virtud humana (lealtad, rectitud, abnegación, espíritu de sacrificio, incluso esa fidelidad sexual que ningún sacramento consigue imponer a la derecha), en una exhibición tan luminosa que todos los católicos decentes deberían proponérsela a sus hijos como modelo (y que no se objete que estos hombres recurrieron a las armas, porque Juana de Arco hizo lo mismo).
Brecht, que era marxista, consideraba injusta una sociedad en la que se exigía a los hombres “una especial moralidad” e insistía en que “allí donde las instituciones son buenas los hombres no tienen por qué ser particularmente buenos”. Barrett, que era anarquista, consideraba injustas las instituciones mismas (bajo cualquiera de sus formas) e insistía en que, tanto para destruirlas como para vivir sin ellas, hacía falta una virtud superior en la que había que educar a los hombres hasta que, en otro de los mundos posibles y en mejores condiciones, se convirtiese, como para los trogloditas de Montesquieu, en nuestra espontánea naturaleza. “Ausencia de gobierno”, lo sabemos, es también la divisa de los liberales; y el anarquismo (recordemos a Pessoa y su
Banquero anarquista) es un liberalismo en el que se ha sustituido la manita invisible de los intereses egoístas, como condición de toda armonía social, por la necesidad de un altruismo consciente. Liberalismo, pues, más santidad, uno de los proyectos más majestuosos y decentes de la historia, y de los más amargamente condenados al fracaso. Si alguna coherencia teórica cimienta la obra fragmentaria de Rafael Barrett, de la que se desprendió a toda prisa y a borbotones, al dictado de la prensa, es la que reúne en el molde de la humanidad futura los dos principios del anarquismo: razón frente a la Naturaleza y amor a la Humanidad. Los hombres deben gobernarse a imitación de la ciencia, que es fundamentalmente anárquica: la evolución de la ciencia demuestra que sólo “a medida que disminuía el espíritu de autoridad, se extendieron y afianzaron nuestros conocimientos. (...) Ningún sabio, por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un argumento; ninguno pretenderá imponer sus ideas por el terror. El que descubre se limita a describir su experiencia, para que todos repitan y verifiquen. ¿Y esto qué es? El libre examen, base de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande por ser esencialmente anárquica. ¿Y quién será el loco que la tache de desordenada y caótica?”. No hay ninguna contradicción, pues, entre razón y voluntad –las dos fuerzas que parecen luchar a veces por separado en Barrett– si se cree en la potencia de la virtud: razón para construir las condiciones materiales del bienestar humano, a través de la técnica, y buena voluntad para usarlas bien. “La ciencia en sí no es buena ni mala. Es un medio soberano de hacer el bien, si el bien está en nosotros” (
Vivisecciones).
Esto es lo que diferenciaba a Barrett de Unamuno, que se equivocó mucho más. La mitad de Barrett se ajusta muy bien a la espiritualidad agonística de Don Miguel, a ese irracionalismo vitalista en el que la voluntad antecede y determina el conocimiento y en el que la fe fabrica el orden bueno que la inteligencia tantas veces destruye. Entre uno y otro hay pulsos, hay frases casi idénticas. Pero es sólo la mitad y una mitad primeriza. “Para conservar la salud mental”, escribe Barrett, “conviene leer un párrafo de
Tolstoi después de uno de
Nietzsche”
[11]. A los obreros paraguayos, les dice: “Recordad que Tosltoi está de vuestra parte”. Unamuno está seco, Tolstoi no. Unamuno está seco y por eso arde; Tolstoi está húmedo y por eso florece. A ningún otro autor Barrett cita y admira más, quizás porque adivina en su propia vida un resumen muy breve, muy modesto, de la longevísima del príncipe ruso, presidida también por el choque con la miseria acusadora de los
mujik. Tolstoi murió, como él, en 1910, apenas un mes antes (y como él, aun si por otros motivos, separado de su familia); y aún tuvo tiempo Barrett de dedicarle un par de textos, el último de ellos publicado póstumamente el 11 de enero de 1911 en
El Diario de Asunción. “En Tolstoi, el ascetismo estético se confunde con el ascetismo moral, el poeta con el profeta. Es el anarquista absoluto. La tierra para todos, mediante el amor; no resistir al mal; abolir la violencia; he aquí un sistema contrario a toda sociedad”, escribe Barrett con sus últimas fuerzas. Y también: “Tolstoi es el enemigo del Estado, de la Iglesia y de la Propiedad, puesto que ama a su prójimo. El que ama no quiere inspirar terror, sino amor. Y, ¿cómo, si renunciáis a mantener el terror en los corazones de los débiles, seguiréis siendo Jefes, Dueños y Sacerdotes?”
[12]. La pasión de Barrett fue también húmeda, vegetal, y la resistencia contra su larga enfermedad le invistió –incluso físicamente, según revela su última fotografía– de una dimensión ascética y hasta profética, cada vez más depurado de toda sujeción mundana y más lanzado a un vértigo de amor sin cadenas. Sus últimos textos tienen a veces, en efecto, una vibración apostólica. Pero, al contrario que Tolstoi, Barrett no aceptó siempre la idea de no resistir al mal. Tolstoi piensa que la violencia es incompatible con el amor; Barrett, en cambio, está convencido de que, si
realmente se ama, el amor se lo puede permitir todo, incluso matar. Ese es el caso de los anarquistas (ver
La Huelga). Hace cien años se hablaba con más naturalidad de estas cosas. La concepción heraclitiana del individuo y de la sociedad se inscribía en el marco de una lucha de clases explícita, en esa guerra “entre el
trust del oro y el
trust de la miseria” de la que hablará Barrett y de la que europeos y americanos, en un lado u otro de la trinchera, serán perfectamente conscientes. No había en ningún lado del mundo suficiente bienestar homogéneo como para que el capitalismo pudiese permitirse el Derecho; y a eso estamos volviendo poco a poco. A la “guerra, higiene del mundo”, respondía, del otro lado, la “violencia, partera de la historia”. De
Marinetti a
Mussolini, de
Sorel a
Lenin, de
Bakunin a Wilson, todos aceptaban la necesidad de la violencia: a unos les parecía demasiado ilegítima la riqueza como para no usar cualquier medio contra sus poseedores; a los otros les parecía demasiada riqueza como para no defenderla también por cualquier medio. ¡Incluso Unamuno pedía a gritos una guerra! Barrett vivió y escribió antes de las dos guerras mundiales y de la experiencia del fascismo, contra el cual se han legitimado en Europa, durante cincuenta años, regímenes monopolistas, al mismo tiempo, de toda violencia y toda justicia; y se nos ha convencido tan bien de la ilegitimidad de toda alternativa y de la legitimidad de nuestras instituciones que nos parece que, con tal de no disparar nosotros, los saqueos de nuestras multinacionales y las guerras de nuestros gobiernos son actos de caridad y asaltos filantrópicos. Respecto a la época de Barrett, hemos hecho sin duda este progreso, la mitad de un progreso: porque hemos conseguido por el momento ser mucho más moderados que nuestras víctimas, a la espera de que éstas acepten también, como nosotros, los principios de la moral kantiana. ¡Rechazaremos cualquier acto de violencia incluso si para ello tenemos que arrasar el Congo! ¡Nos opondremos a todo exceso, incluso si para ello tenemos que quemar Colombia! ¡Nos negaremos a matar, aunque arriesguemos la vida... de los otros! ¡No elevaremos ni siquiera la voz, con tal de que todo siga siendo favorablemente injusto! En tiempos de Barrett había ciertas diferencias y ciertas ecuaciones que, al contrario que hoy, parecían evidentes y que se podían formular sin renunciar a la compañía de la Humanidad. “Eliminar la violencia”, dice Barrett, “es un quimérico ideal; el mundo tiene un aspecto mecánico, en que necesariamente sobreviven las energías, no por ser más justas, sino por ser mayores. Nuestro ideal no debe ser suprimir la violencia, sino juntarla con la justicia; desprenderla del pasado y vincularla al porvenir. Los trabajadores han experimentado la eficacia decisiva de la violencia. Jamás ha mejorado su situación por el altruismo de los capitalistas, sino por su miedo” (
La cuestión social). En el mismo sentido, en
Las máquinas de matar, Barrett razona: “Conferencias de la paz, masas de labradores y de obreros que piden paz, comerciantes partidarios de la paz, pensadores y artistas que hacen la propaganda de la paz, todo eso es platónico. Son gérmenes. Todo eso se estrella contra los armamentos insensatos, contra la coraza de hierro que nos abruma. No se objete que el partido de la paz es una mayoría; una mayoría impotente no es tal mayoría. Por eso la humanidad es bárbara, porque en ella la justicia y la fuerza no están juntas. Los fuertes no son justos; los justos no son fuertes. La generosidad carece de brazos; la espada abusa. Y tal será la obra de la civilización: armar a los pacíficos”. ¿Son demasiado “violentas” estas palabras para nuestra sensibilidad ilustrada? ¿O es que estamos persuadidos de que por fin gobiernan juntas la justicia y la fuerza... en Estados Unidos? ¿Aguantaremos sin estremecernos de horror esta otra cita con la que algún insensato podría tratar de arrojar una sombra de duda sobre la diferencia entre el bien y el mal, tal y como ha sido definida por Bush, Aznar y Blair en el nuevo siglo? “¡La bomba! ¡El crimen! Sí, mi sensibilidad se subleva ante el gesto del asesino. Yo concibo sacrificar mi existencia, pero no la ajena. Yo llevo clavada en el alma, como un dardo de luz, la persuasión de que lo esencial no es aplastar los cerebros, sino poblarlos. Y, sin embargo, me pregunto a veces si mi corazón se equivoca (...). ¿Crimen? Sí, y malditos seamos nosotros, hijos del crimen, padres del crimen. Pero si hay diferencias en el crimen, yo digo que el de los anarquistas, que hacen la ‘propaganda de la acción’, el de los que matan por la idea, por ‘amor’ –¡horrible paradoja!–, el de los que eligen ser a un tiempo verdugos y mártires, es un crimen más respetable que los crímenes de tantos
héroes cuyas estatuas se yerguen en las plazas públicas” (
La cuestión social). A lo que Barrett añade una advertencia particularmente vigente casi cien años después, tras los atentados del 11-S, y que no deberíamos despreciar: “Los atentados anarquistas, que suelen ser pura consecuencia de los gobiernos, se suprimen con una ferocidad insensata, causa de nuevos atentados de la oculta desesperación universal”. Si Rafael Barrett resucitase (pero también el bondadoso
Thoreau, al que vuelvo a leer en estos días, por su defensa de
John Brown), en lugar de en Paraguay, estaría quizás en Guantánamo.
La actualidad de Barrett es la actualidad del mal que combatió. Hoy es tan actual como hace cien años y mucho más que hace diez. “La Revolución Francesa, que como un corcel impaciente despidió de su lomo los privilegios económicos y eclesiásticos que nos oprimían tan sólo con el peso de las cosas muertas, se quedó a mitad de camino. Sacudió el yugo aristocrático y político, pero no el yugo económico, el más despiadado de todos los yugos” (
La huelga). En un nuevo contexto tecnológico que centuplica los peligros y dificulta las resistencias, nuestra propia crisis de principio de siglo reproduce los rasgos esenciales de la que vivió la generación de Barrett: la globalización capitalista –el “yugo económico”– resucita viejas herramientas de dominio directo, el militarismo, el imperialismo y la colonización, y lo hace recurriendo, como antaño, a categorías metafísicas y fetiches teológicos. Que el siglo XX haya conocido dos monstruosas guerras mundiales, los campos de exterminio y la frágil tramoya de un Derecho internacional cristalizado en la ONU sólo hace más culpable nuestra indiferencia, aunque proporciona sin duda al nuevo dominio algunos trazos particulares: como escribiera
Brecht hace sesenta años, “si hay algún día un fascismo en EEUU será ‘democrático’”. El discurso, en todo caso, es el mismo y entraña la sustitución del ciudadano (
cives) por el “civilizado”, de la política por la policía, de los cánones por los cañones. Unamuno y Baroja eran hombres de su tiempo mientras que Barrett lo es, para desgracia de casi todos, del nuestro. Después de la postmodernidad, resulta que volvemos a ser modernos. “Las razas explotables son concienzudamente explotadas”, dice Barrett en
Razas inferiores. “Antes se las asesinaba. Ahora por ser mejor negocio, se las hace trabajar. Se las obliga a producir y consumir. Es lo que se designa con la frase de ‘abrir mercados nuevos’. Suele ser preciso abrirlos a cañonazos, lo que, por lo común, se anuncia con discursos de indiscutible fuerza cómica. Así, el general Marina Vega ha dicho a sus soldados de Melilla que Europa había encargado a España la obra de introducir la cultura en Marruecos”. ¡Cuánto se habría reído Barrett, con lágrimas en los ojos, leyendo los discursos de Bush tras el 11-S o las altisonantes parrafadas con la que sesenta intelectuales estadounidenses justificaron el linchamiento desde el aire de Afganistán! Pero es que además a las “razas explotables” también se las asesina. “Felicitémonos. Una vez más triunfa la civilización. (...) El único criterio que nos sirve para comparar y juzgar de civilizaciones es el siguiente: tanto más brutal y perentoriamente me dejes fuera de combate, tanto más civilizado te reconozco. El más civilizado es el que ha empleado con más éxito su voluntad y su inteligencia en inventar y manejar aparatos de destrucción fratricida, el que supo desde niño, desde que entendió a su madre, cultivar los instintos feroces necesarios a la matanza, y los instintos abyectos necesarios a la ciega disciplina guerrera. Puesto que en Casablanca hemos cazado a los bereberes, desde el mar, como a conejos, es que los civilizados somos nosotros. Apenas el Japón ahogó en sangre a trescientos mil labriegos rusos, nos desplomamos de rodillas ante la maravillosa civilización japonesa, y si China aplicara un definitivo puntapié a los ponzoñosos europeos que la pican y la chupan, nos guardaríamos en lo sucesivo de burlarnos de la intelectualidad celeste” (
Marruecos). Mientras EEUU prepara –quizás ha ejecutado ya en el momento en que se publiquen estas líneas– una de las más desvergonzadas agresiones de los últimos cien años contra un país ya desollado y desangrado, agresión que –según algunos cálculos– matará a cientos de miles, quizás millones, de personas y pondrá patas arriba todo el mapa de Oriente Medio, un periódico nacional de gran tirada publica bajo un titular casi publicitario (algo así como “llega el guerrero del futuro”) un catálogo de todos los accesorios militares que permitirán al soldado estadounidense ser insuperable en el combate: dispositivos de invisibilidad, traje con musculación artificial que leproporcionarán una fuerza, una velocidad y una capacidad para el salto sobrehumanas, cascos dotados de toda clase de artilugios supermánicos. La noticia, a toda página, está ilustrada por el dibujo de un soldado como de ciencia ficción, embutido en este uniforme-fortaleza y rodeado de flechas y leyendas que identifican cada una de sus piezas a los ojos del lector embelesado, como si se tratase de un deseable juguete de vanguardia que todo el mundo muy pronto podrá comprar. Llega el guerrero del futuro, ¿a dónde? ¿A una aldehuela miserable de Irak donde exigirá a los niños que lo admiren antes de matarlos? Esta es nuestra civilización y esta es nuestra prensa. Comentando los artículos de
Le Temps y de
La Revue des Deux Mondes en torno a la campaña de Marruecos, Rafael Barrett escribe: “¿No distinguís, entre los correctos labios del circunspecto y archicivilizado cronista, relucir los colmillos del chacal?”.
A Francis Fukuyama se le ocurrió anunciar “el fin de la historia” precisamente en el momento en el que Occidente, después de un ilusorio paréntesis de 50 años, volvía a ella. Las otras regiones de la tierra no habían salido nunca. Acariciados por el Estado del Bienestar que hoy se desmantela a toda prisa, como un decorado provisional después de una fiesta, los occidentales declaramos la muerte de los Grandes Relatos y expulsamos de nuestras vidas todo principio de trascendencia para reivindicar el presente ininterrumpido de las mercancías, el
tiempo real del mercado y su noria de vanidades. En medio de un mundo en el que la mitad del planeta dedicaba su jornada a
aplazar la hora de la comida, las clases medias occidentales se escandalizaban en su burbuja de la lentitud de las modas: toda
demora era un agravio a la vida, todo proyecto la sombra de un totalitarismo, todo sacrificio introducía la sospecha de un descontento. El problema es que el presente sólo existe fuera del tiempo y fuera del tiempo sólo está la felicidad; y la postmodernidad, que ironizó desengañada sobre el fracaso de la política y apoyó sus placeres en un altanero relativismo, tuvo la ingenuidad de creer en la eternidad (en la coincidencia entre el cuerpo y su sombra en un cenit perpetuo). Pero eso se ha acabado. Hasta tal punto vivimos en la historia que basta con
esperar un poco para que reaparezca. Desde mediados de los noventa y, sobre todo, a partir del 11-S, un mínimo
retraso (una diminuta
diferancia, por decirlo con el pedante de
Derrida) se ha instalado en nuestra relación con las cosas y a través de esa rendija se ha colado en avenida el tiempo, la “larga duración” que allana la ilusión de nuestro autismo y vuelve a cosernos al relato de nuestra estirpe con un hilo que es, al mismo tiempo, el de nuestro fracaso y el de nuestra culpa. Ni somos eternos ni haberlo creído era inocente. Estamos otra vez pillados entre dos trascendencias: el pasado y el futuro. De pronto, toda una generación que se percibía a sí misma sin origen y sin destino, investida por nacimiento del derecho de ver el apocalipsis o la parusía por la televisión, comienza a tomar conciencia dolorosamente de su inscripción en una historia muy larga; comienza a querer aprender del pasado y a temer el futuro. De pronto, volvemos a acordarnos del Imperio romano y de Simone Weil, que se acordaba de él bajo el régimen hitleriano; o volvemos a pensar en la Revolución Francesa y en la Restauración, como hace Luciano Canfora en un libro reciente en el que nos advierte que la crisis final del capitalismo surgirá “dentro de muchísimo tiempo y tras una larga búsqueda” y que “lo importante no es estar presente sino saberlo”
[13]. Volvemos, en suma, a hacer planes, concertar acciones, a contemplar el triunfo social de la razón y la justicia a la distancia telescópica del trabajo y el pensamiento.
La trascendencia es el mundo después de uno o, más sencillamente, el mundo mañana por la mañana. Hay que volver al futuro. Hay que tener paciencia. Barrett, al que la enfermedad no le concedió nunca demasiado tiempo, que admiraba la velocidad de las máquinas e invitaba a derrocar los gobiernos como coágulos que eran en el fluido vertiginoso del progreso humano, tuvo consumada conciencia de la continuidad histórica que ninguna fase superior del capitalismo, por mucha humanidad que tuviese pintada en el rostro, iba a poder interrumpir. Parece mentira que haya que recordarlo cien años después: “La cuestión social se está resolviendo desde los comienzos de la civilización” (
La cuestión social). Y Barrett, que amó a Cristo pero no creyó en su Padre, no necesitaba de ninguna mentira teológica para aceptar un
retraso y resignarse revolucionariamente a la lentitud. Parece mentira que hayamos tenido que avergonzarnos de nuestro respeto por el mundo, una de cuyas patas se apoya invisible en el futuro: “Pensemos en las generaciones venideras –nuestra única inmortalidad– y sacrifiquémoslas lo poco que somos”
[14]. El presente es el nudo de nuestro cuerpo; el mundo pertenece al pasado y al futuro; al pasado porque está lleno de cosas ya
hechas, al futuro porque es él quien las deshará, si no se lo impedimos, y donde habrá que hacer también el pasado de las cosas nuevas. En
Más allá del patriotismo, Barrett hace una bonita paráfrasis de un famoso texto de Montesquieu en la que subraya la superioridad moral de “defender y amar lo completamente ajeno” sobre lo propio, de manera que el hombre mejor es el que ama a su familia más que a sí mismo y a su patria más que a su familia y a la humanidad más que a su patria. Es un texto muy ingenuo, muy idealista, muy anarquista que acaba así, un poco más lejos que su fuente de inspiración: “Y si hubiera otra alma más alta y más profunda, que en su seno misterioso abrazase el alma de la humanidad misma, el acto supremo sería sacrificar lo que de humano hay en nosotros a la realidad mejor”. Esa realidad mejor no es, desde luego, ningún Dios, pero existe: “Es el alma de la humanidad futura”.
Barrett creyó que la sociedad emancipada y libertaria del futuro se habría de alcanzar a través de la concurrencia de dos medios simultáneos y de raíz muy diferente: el bien y la máquina. La interpretación filosófica de la técnica que hace Barrett, tan anticipatorio que sin duda sorprendería a Bernard Stiegler (véase
El progreso), es inseparable de su dimensión socialmente transformadora. Barrett no tiene nada de
ludista, no obstante comprender muy bien el carácter “alienante” del instrumento de trabajo bajo determinadas relaciones de producción. Como
Marx, Barrett cree en la virtualidad emancipatoria del desarrollo de las fuerzas productivas y en la neutralidad racional del progreso tecnológico; y piensa que es el “principio de propiedad” capitalista el que convierte en un castigo todas las maravillas que el propio capitalismo, sin saberlo, está preparando para la sociedad venidera: cuando hayan desaparecido “el oro y la espada” tras la victoria de los trabajadores y campesinos, “quedará el edificio levantado por el mal para que el bien lo habite. Se irán las empresas infames, los
trusts abrumadores, los propietarios de todo género, engrandecidos con el robo y con el ejercicio de la esclavitud, pero dejarán al porvenir sus minas abiertas, sus ferrocarriles, sus telégrafos, sus puentes y sus túneles, sus máquinas poderosas, sus instrumentos delicados, el tesoro entero acumulado por la rapiña para que generaciones menos despreciables lo usen y multipliquen noblemente” (
La conquista de Inglaterra). Por lo demás, el anarquista Barrett, siempre literario, improvisador y moralista, muy alejado por tanto de las categorías económicas del análisis marxista, es capaz sin embargo de defender a
Marx mucho mejor de lo que lo han hecho después tantos que se proclamaban herederos de su pensamiento. En el parágrafo II de su trabajo
La cuestión social reivindica –¡en 1908!– la vigencia de Marx combinando el finísimo manejo de datos económicos con principios hermenéuticos que habrían provocado la admiración de
Althusser. Da gusto ver tanta sensatez en un terreno en el que todavía hoy se dicen tantos disparates: “Dentro, pues, de cierta esfera las consecuencias de Marx son justas. Claro que los factores marxianos están lejos de ser los únicos factores históricos (...). Limitar el marxismo no es empequeñecerlo sino valorizarlo, hacerlo eficaz. ¿Acaso las leyes físicas no nacen del ambiente artificial de los laboratorios, y no son, consideradas separadamente, una realidad falsa, pero indispensable para comprender o empezar a comprender la realidad verdadera? (...) La tesis de
Marx, en su terreno propio, es tan inatacable como la química de la digestión en fisiología”. Vale la pena hoy, en un momento en que es más necesaria que nunca la reconstrucción del pensamiento marxista, leer completas estas páginas, con sus argumentos a favor y sus críticas de militante.
La máquina anunciaba para Barrett un mundo de producción suficiente para satisfacer las necesidades de todo el planeta y una república de entendimiento generalizado. La máquina es comunicación materializada, no sólo en la medida en que algunas de ellas permiten el contacto inmediato y rapidísimo entre hombres distantes sino porque su sola existencia pone en relación –y suma– el trabajo de muchos hombres y de muchas disciplinas: el instrumento más simple fabricado por manos humanas es ya la virtualidad de una comunidad superior, incluye una concurrencia de esfuerzos y de conceptos que, independientemente de la constricción de su origen, introducen en nuestras vidas una disolución objetual de las diferencias que llevará, casi por su propia inercia, a la abolición de toda constricción. Con eso soñaba el apasionado Barrett. He incluido en esta selección
La pluma y
El estilo, dos breves textos desligados aparentemente del resto, porque exponen muy claramente, a mi juicio, la alianza que el anarquismo de Barrett establece entre la máquina y el amor y, en consecuencia, entre la sociedad y el genio. La pequeña pluma con la que Barrett escribe
La pluma es la convergencia de todas las ciencias y todas las tecnologías (la herrería, la mecánica, la geometría, la metalurgia, la química, la termodinámica), el resultado del trabajo de millones de hombres anónimos (“la pléyade de los héroes industriales de la pasada centuria”) y el gesto mediante el cual el escritor redacta
La Pluma, como
La Pluma misma, se añade a este inmenso árbol genealógico en el que el “trabajo nos mezcla” en una historia que, lo queramos o no, es “la historia de la asociación”. En ella el genio debe ser, por tanto, una propiedad colectiva, como las ventajas de la máquina de vapor o los grandes descubrimientos de la medicina. Y Barrett, que había soñado en otro tiempo con los héroes de Carlyle y el superhombre de
Nietzsche, arremete ahora contra el
estilo (porque “el genio no tiene propiedades” y sólo “nos comunicamos lo común”) en unas páginas de una enorme perspicacia literaria que se coronan con esta modernísima denuncia de todos los
copyrights, anticipando el carácter del nuevo arte en la sociedad futura: “El arte futuro será una función colectiva; será a un tiempo representación y acción. Se desvanecerán los acentos particulares en la armonía total; pasaremos de los instrumentos aislados, llámense Virgilio o Victor Hugo, a la enorme sinfonía. La prensa, en su rudimentaria y grosera forma de hoy, nos anticipa edades venideras. El arte será algo innumerable, anónimo, y sin embargo más expresivo de una época que ningún talento considerado separadamente. Se fundará en la energía intuitiva, que es altruista, y no en el estilo, que es egoísta. Los creadores no se preocuparán de ser originales, sino de ser sinceros; no de firmar sus obras y encaramarlas en pedestales inaccesibles, sino de fundirlas en la obra común. Imitarán a las heroicas células que en el fondo de un cerebro forjan lo sublime, sin reclamar después un átomo de gloria”.
Rafael Barrett sólo llegó a ver publicado un libro,
Moralidades actuales, que fue muy bien recibido en Uruguay y que compensó mínimamente las angustias y dolores del último año de su vida. De él hemos extraído muchos de los textos que componen esta selección. El resto está tomado de las distintas colecciones de artículos que, con criterio cronológico o temático, se publicaron en Paraguay después de su muerte y que fueron incluidas en sus
Obras Completas de 1988, fuente de este libro:
Mirando Vivir,
Al margen,
Textos inéditos y olvidados y
Ensayos y conferencias. Tras su muerte, Barrett recibió una cierta atención durante algunos años en el ámbito castellano-hablante y luego se sumergió en el olvido, apenas roto por la fidelidad intermitente de algunos pequeños editores en Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. En Italia se publicó en 1979
Lo que son los yerbales, su famoso “yo acuso” contra la esclavitud en las tierras paraguayas. En España, hasta donde yo sé, sólo se han hecho tres ediciones parciales de su obra:
Moralidades actuales y
Cuentos breves en 1919 y
Mirando vivir en 1976. Nuestra selección viene a cubrir, más que un hueco, una ancha herida en la memoria de la literatura comprometida –y literatura a secas– del último siglo en nuestro país.
Este libro se publicará, en una pequeña y primeriza editorial, al mismo tiempo que otros treinta mil títulos, entre paletadas y paletadas de mercancías programadas para vivir, como las mariposas, un solo día. Publicar se parece cada vez más a arrojar al mar, igual que hacemos con los tomates que no nos podemos comer. Pero éste no es un libro de chupar y tirar cuyo envase pueda quedar alineado junto a los cascos de las cervezas, a la espera de ser reciclado. Este libro salda una deuda, no con Barrett sino con nosotros mismos. Nuestro escritor, al que estamos ya a punto de ceder la palabra, escribió tras la muerte de Rockefeller en 1910: “Y en verdad os digo que si es grande el país en que un hombre consigue, sin violar la ley, juntar cinco mil millones, es más grande todavía el país que no se los perdona, y que, anticipándose a la muerte, le obliga a devolverlos” (
Rockefeller). Igualmente es sin duda grande un mundo capaz de producir la obra de Rafael Barrett, incluso a costa de aplicar leyes injustas e infligir dolor, pero más grande es el mundo que respeta esa obra, la lee y la usa a su favor. La Historia, como la propiedad, es un robo. Devolvámonos la obra de Rafael Barrett, para disfrute e instrucción de una humanidad más alta en otro mundo posible. Porque este pequeño acto de justicia quizás prepare y anuncie otros más grandes.
Notas a pie de página1. Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino: Memorias, Barcelona: Planeta, 1970, Vol I, págs. 562 y 563. Citado en el apéndice del Tomo IV de Rafael Barrett, Obras Completas, Asunción: RP Ediciones, 1988.
2. Para un completo análisis de este episodio, decisivo en la biografía de nuestro autor, remito al lector al exhaustivo estudio sobre Barrett de Francisco Corral, El pensamiento cautivo de Rafael Barrett, Madrid: Siglo XXI, 1994.
3. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. El siglo del viento, Madrid: Siglo XXI, 1986.
4. Esta cita, como la inmediatamente anterior, está tomada de sus “Cartas Íntimas”, incluidas en las Obras Completas, ob. cit., págs. 310-387.
5. Barrett, que fue también un notable pianista, se interesó tanto por las matemáticas que incluso llegó a mantener correspondencia con Henri Poincaré, al que ofreció una fórmula para determinar el número de los números primos inferior a un límite dado. Poincaré, al parecer, le escribió felicitándole por una fórmula de “alta matemática” que había encontrado “perfecta”.
6. Primera carta a Peyrot, 1909, en “Cartas a Peyrot”, Rafael Barrett, ob. cit., pág. 389.
7. Agradezco a Francisco Corral desde estas páginas el que, hace ahora cuatro años, pusiese en mis manos la obra de Barrett y aprovecho para remitir de nuevo al lector a su libro ya citado El pensamiento cautivo de Rafael Barrett, única investigación exhaustiva de la vida y pensamiento del escritor hispano-paraguayo. Sin ella, por lo demás, no me habría sido posible redactar esta introducción.
8. Rafael Barrett, ob. cit., Volumen II, págs. 311-322.
9. Las citas de Barrett de las que no se ofrece referencia bibliográfica pertenecen a textos incluidos en esta selección.
10. Rafael Barrett, ob. cit., “Intelectual”, pág. 105.
11. Rafael Barrett, ob. cit., Volumen II, pág. 131.
12. Rafael Barrett, ob. cit., Volumen III, pág. 58.
13. Luciano Canfora, Crítica de la retórica democrática, Barcelona: Crítica, 2002, pág. 107.
14. Rafael Barrett, ob. cit., “La guerra”, Volumen IV, pág. 78.
 Barrett, Rafael - Cartas íntimas [ed. epublibre, 2017].epub [439.0 Kb]
Barrett, Rafael - Cartas íntimas [ed. epublibre, 2017].epub [439.0 Kb] 
 Barrett, Rafael - Cartas íntimas [ed. Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay, 1967].pdf [633.8 Kb]
Barrett, Rafael - Cartas íntimas [ed. Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay, 1967].pdf [633.8 Kb] 
 Barrett, Rafael - A partir de ahora el combate será libre [ed. epublibre, 2017].epub [525.0 Kb]
Barrett, Rafael - A partir de ahora el combate será libre [ed. epublibre, 2017].epub [525.0 Kb] 
 Barrett, Rafael - A partir de ahora el combate será libre [ed. Ladinamo, 2003].pdf [553.6 Kb]
Barrett, Rafael - A partir de ahora el combate será libre [ed. Ladinamo, 2003].pdf [553.6 Kb] 
 Barrett, Rafael - Al margen [ed. epublibre, 2020].epub [460.3 Kb]
Barrett, Rafael - Al margen [ed. epublibre, 2020].epub [460.3 Kb] 
 Barrett, Rafael - El dolor paraguayo [1909] [ed. epublibre, 2017].epub [581.1 Kb]
Barrett, Rafael - El dolor paraguayo [1909] [ed. epublibre, 2017].epub [581.1 Kb] 
 Barrett, Rafael - El dolor paraguayo [1909].pdf [6.48 Mb]
Barrett, Rafael - El dolor paraguayo [1909].pdf [6.48 Mb] 
 Barrett, Rafael - Ideas y críticas [ed. epublibre, 2017].epub [366.1 Kb]
Barrett, Rafael - Ideas y críticas [ed. epublibre, 2017].epub [366.1 Kb] 
 Barrett, Rafael - La vida es un arma [ed. Lazo Negro, 2021].pdf [2.94 Mb]
Barrett, Rafael - La vida es un arma [ed. Lazo Negro, 2021].pdf [2.94 Mb] 
 Barrett, Rafael - Mirando vivir [ed. epublibre, 2017].epub [441.5 Kb]
Barrett, Rafael - Mirando vivir [ed. epublibre, 2017].epub [441.5 Kb] 
 Barrett, Rafael - Moralidades actuales [1909] [ed. epublibre, 2017].epub [503.0 Kb]
Barrett, Rafael - Moralidades actuales [1909] [ed. epublibre, 2017].epub [503.0 Kb] 
 Barrett, Rafael; Cafiero, Carlo et al. - El anarquismo frente al derecho [ed. Lib...arres, 2007].pdf [769.5 Kb]
Barrett, Rafael; Cafiero, Carlo et al. - El anarquismo frente al derecho [ed. Lib...arres, 2007].pdf [769.5 Kb]